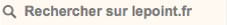En México, se conmemora en este año el centenario de su Revolución y, en China, están a punto de cumplirse también los cien años de la Revolución de 1911. México celebra el fin de una dictadura de treinta años y China, la caída de una dinastía, lo que puso así fin a un sistema de gobierno que duró más de dos mil años. Las dos revoluciones no fueron el resultado de circunstancias similares. En México, la Revolución fue la consecuencia de la época turbulenta que siguió a la independencia y que culminó con la toma del poder por Porfirio Díaz; en China, fue el resultado de un siglo de decadencia de la dinastía Qing, de origen manchú, de las humillaciones que este Estado, antes tan poderoso, sufrió por la injerencia de las potencias europeas y de su incapacidad de acción ante las imposiciones que sufrieron tras sus derrotas.
Sin embargo, estas naciones tan distantes cultural y geográficamente, y que sin embargo tenían conocimiento la una de la otra, con representantes permanentes en ambas, no dejan de mostrar algunos paralelismos que me gustaría explorar sin por ello ignorar sus grandes diferencias. Al referirme a estos paralelismos y divergencias me he inspirado en los escritos del recientemente fallecido Carlos Monsiváis sobre la cultura de la Revolución Mexicana, sobre todo en sus reflexiones sobre la literatura de la época.
En ambas naciones la situación política y económica era desoladora. La mayoría de la población vivía en las zonas rurales y sus condiciones eran cercanas a la esclavitud, en un campo dominado por terratenientes y hacendados apoyados por un Gobierno que se percibía como indiferente a las necesidades del pueblo. En México, el siglo XX se inicia en 1910 con la Revolución, pero esta no acaba en 1917 con la promulgación de la Constitución, si no que, tanto los movimientos políticos y las pugnas que se sucedían, como la cultura que se había generado en ese período, persisten durante muchos años más. Los escritores y artistas se afanaban por inventar elementos que sustituyeran a los antiguos productos importados, creando una identidad que no fuese un reflejo de la tradición europea.
De la misma manera, en China, los intelectuales comprometidos sienten la necesidad de crear una nueva cultura desprendiéndose de la propia tradición que, a sus ojos, era el motivo del atraso y de la humillación de su país. Se inician movimientos y se crean escuelas. Dos de los movimientos más famosos son, sin duda, el Movimiento del 4 de Mayo, en 1919, en el que, además de denunciar las lacras de una tradición conservadora y opresiva, se insta a usar a la literatura para despertar al pueblo chino, quien así podría emanciparse y salvar a su país, y, menos militante pero igualmente dinámico, el Movimiento de la Nueva Cultura, en los años veinte, que privilegiaba un cambio de mentalidad a fin de promover un cambio cultural.
Una de las manifestaciones culturales que mejores frutos rindió en estos períodos revolucionarios, tanto en México como en China, fue la novela. En México, la novela era un género conocido y apreciado y se trataba de encontrar un camino propio dentro de este medio de expresión. En China, la tarea fue más ardua; las novelas eran consideradas, así como toda literatura vernácula, un mero entretenimiento, no aptas para la gente educada, y los letrados escribían poesía y ensayo. Se trataba de interesar a la gente en la novela, y para esto los escritores buscaron modelos en la literatura europea, sobre todo en la rusa.
Tanto en México como en China, los años que sucedieron a la Revolución no fueron de paz ni de prosperidad: guerras fratricidas, gobiernos corruptos, toma del poder por caudillos, inmoralidad de las clases dirigentes... Tampoco faltan los embates externos: en México, la frecuente injerencia de los Estados Unidos; en China, la invasión de los japoneses. La situación de los campesinos no cambia, el pueblo sigue miserable y todo ello es lo que se denuncia en las novelas que abundan en México y que en China se convierten en un género aceptado y valorado.
La literatura de la Revolución describe el sufrimiento y la desesperación por las condiciones en el campo, la crueldad de los hacendados, la corrupción política y económica. El pesimismo permea esta literatura. Dice Monsiváis, hablando de la percepción de los escritores de la Revolución Mexicana: “Pueblo de vencidos, oprimido y opresivo, el medio de entender profundamente a México es la autodestrucción”. No es muy diferente a lo que Lu Xun, con ironía fina y amargura, nos describe cuando denuncia las lacras de la realidad de China, o de los textos de Lao She cuando nos hace partícipes de la vida miserable de las clases pobres urbanas.
Los escritores, en ambos países, no eran personas del pueblo, aunque habían emprendido la tarea de defenderlo. En México, pertenecían a la burguesía, y en China, en su mayoría provenían de familias elitistas, algunas en decadencia. Es así como denunciaron la degradación de las familias tradicionales, la hipocresía de la moral confuciana, la rivalidad entre comerciantes o el choque de la cultura rural y urbana. Escritores como Ba Jin y Cao Yu tomaron como ejemplo a sus propias familias y Mao Dun conocía bien a la clase urbana privilegiada y a veces carente de moral. Ding Ling, la primera mujer “liberada”, supo hablar de las mujeres y de sus dilemas en un mundo cambiante.
El uso de la lengua es otro rasgo que se puede destacar en ambas literaturas. Nos dice Monsiváis que, en la novela de la Revolución Mexicana, el lenguaje se quiebra, se deja invadir por lo coloquial y lo cotidiano y se despoja de la austeridad que lo inmovilizaba. En China, donde la lengua de la literatura había sido la lengua clásica y culta, una de las mayores innovaciones fue el uso de la lengua vernácula, el baihua que todos entendían. El escritor Hu Shi hizo una brillante defensa del uso de la lengua cotidiana en este género literario revalorado que era la novela.
Dos naciones, dos revoluciones, dos centenarios que prácticamente coinciden en el tiempo. Como hemos visto, también comparten muchos otros rasgos. Sin embargo, mientras en México se inicia en los años cuarenta una etapa de estabilización, en China, otra revolución iniciaría, en 1949, un cambio aún más radical.
*Flora Botton Beja es profesora-investigadora en el área de China del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México.
1 Ubico el principio del sistema imperial de una China unificada en la dinastía Qin, siglo III a.de C.
2 Carlos Monsiváis “Notas sobre la Revolución Mexicana en el siglo XX” en Historia General de México, México D. F., El Colegio de México, 1998 (tercera reimpresión) pp. 1375-1548