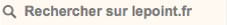Actualmente, con frecuencia escuchamos que un amplio océano, además de imponer grandes distancias entre las naciones que ocupan sus riveras opuestas, también sirve para convertirlas en vecinas, es decir, el océano crea un vecindario. En la medida que las comunicaciones y los intercambios entre las orillas distantes se incrementan, la anterior aseveración adquiere una certeza que se muestra con claridad con lo pasado en el Atlántico en los últimos 200 años. Ahora, cuando el océano Pacífico emerge como el nuevo centro de gravedad económico del orbe, con frecuencia se habla de una nueva comunidad, un nuevo vecindario en ciernes en la cuenca de éste océano. Pero la semilla de esta idea de la comunidad que se está tratando de construir en nuestros días, fue sembrada hace un largo tiempo.
Hace más de cuatrocientos años, la Nueva España, en tierras mexicanas, fue vista como el punto más cercano entre el Extremo Oriente y la Metrópoli europea. El Imperio Español, prevenido y prohibido por bula papal de costear el África, utilizó México como base de operaciones para la conquista de las Filipinas y el comercio con China. Así, los conquistadores españoles se dieron a la tarea de surcar los mares del Pacífico y vincular el extremo oriental de Asia con las Américas desde 1565, mucho tiempo antes de que las naciones en el extremo norte de nuestro continente tuvieran territorios costeros en el Pacífico.
Los lazos históricos fueron intensos y fructíferos. Durante siglos las llamadas Nao de Manila o Galeón de Acapulco dominaron el comercio del Pacífico, transportando sedas, tés, porcelanas y marfiles labrados procedentes de China y otras partes de Asia. Las mercancías eran almacenadas en el puerto de Manila para ser recogidas por los navíos novohispanos y llevadas a Acapulco. Pero este no era su destino final. Una parte del cargamento se quedaba en la Ciudad de México, donde satisfacía las necesidades y gustos de los acaudalados criollos y peninsulares domiciliados en el país. La otra parte era transportada por tierra hasta Veracruz, donde nuevamente se embarcaba para su destino final en España.
Las mercancías se pagaban en moneda contante y sonante. Los pesos de plata mexicanos fueron introducidos en China como forma de pago de las transacciones y, pronto, esta moneda se convirtió en la divisa fuerte preferente usada en los más importantes intercambios mercantiles del imperio oriental. Junto con la plata, fueron introducidos en China y el resto de Asia numerosos alimentos novedosos, semillas y frutas de exóticos sabores procedentes del Nuevo Mundo. Estas prácticas comerciales persistieron hasta fines del siglo XVIII.
Con el inicio de la gesta de independencia de México, en 1810, hoy hace 200 años, los viajes del Galeón de Manila se suspendieron. Sin embargo, el patrón de comercio siguió su curso utilizando otros medios a su alcance para lograr sus objetivos, y la plata mexicana continuó siendo la divisa de primer orden de China. A pesar de los intensos intercambios económicos y sociales forjados en el pasado, el Imperio Chino no estableció relaciones diplomáticas con México sino hasta el 14 de diciembre de 1899, con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado entre los dos países en la ciudad de Washington, reconociendo ambas naciones su igualdad y respeto mutuo.
En la primera década del siglo XX, el precio internacional de la plata comenzó a declinar considerablemente, sufriendo caídas estrepitosas; por lo tanto, China perdió interés en seguir usando la plata mexicana como la divisa fuerte preferente y México perdió a uno de sus más importantes mercados para este precioso metal, tradicionalmente su más importante producto de exportación. La inestabilidad política y económica en ambos lados del océano no ayudó a recomponer la situación. Consecuentemente, el comercio entre los dos países llegó a ser casi inexistente y los intercambios económicos y políticos prácticamente desaparecieron.
De la mano del comercio vinieron también intercambios de personas, a pesar de que en el período de la colonia, cuando México formaba aún parte del Imperio Español, estas migraciones eran pequeñas. No obstante el reducido número de viajeros, algunas leyendas han quedado plasmadas en el folclore mexicano y forman parte inseparable del imaginario popular. Tal es el caso de la mexicanísima “China Poblana”. Fue a lo largo del siglo XIX cuando los primeros migrantes de China arribaron a Latinoamérica en números significativos. Pero, a diferencia de los que tenían como destino Cuba y Perú, a donde se trasladaban como trabajadores contratados para las plantaciones de tabaco y caña de azúcar, a México llegaron como colonos para poblar las inhóspitas y deshabitadas tierras del noroeste y, excepcionalmente, algunas regiones del sureste del país.
Esta migración trajo consigo sus costumbres y su cultura, sus valores y su manera optimista de enfrentar la vida aún con carencias y sufrimientos. En pocos años, esa comunidad -como todas las comunidades migrantes que viajan a tierras lejanas a rehacer sus vidas y labrarse un futuro mejor para ellos y sus descendientes- progresó. La gran capacidad de formación de capitales a través de la acumulación de ahorros, la valentía para enfrentar privaciones, sacrificios y restricciones con la certeza de que el futuro les depara mejores niveles de vida, un considerable empuje y enorme afán de logro, fueron valores concurrentes para consolidar a la comunidad china, a finales del siglo XIX y principios del XX, como un factor de gran importancia económica en esas regiones de México. Sin embargo, vientos de tormenta empezaron a soplar en México. El fervor revolucionario se había apoderado del país, exigiendo un nuevo paradigma social donde prevalecieran mejores prácticas democráticas, una distribución más equitativa de la riqueza nacional, educación, salud y oportunidades abiertas para todos los mexicanos. La Revolución Mexicana de 1910, que este año cumple el aniversario número 100 de su inicio, fue un fuego que consumió al país por siete años; al final, no llegó la paz anhelada. Hubieron de pasar varios lustros más para la consolidación del nuevo régimen y la creación de instituciones que perduran hasta nuestros días.
Durante la lucha armada, la comunidad china cooperó decididamente con las fuerzas revolucionarias, salvo contadas y lamentables excepciones, lo que le valió salir bien librada del conflicto. Sin embargo, en el período sucesivo, cuando se dio el acomodo de las diferentes corrientes e intereses de la confrontación civil, aquellos inmigrantes chinos, plenamente integrados a las comunidades que los habían acogido, sufrieron su mayor descalabro. A finales de la década de los años veinte del siglo XX, y limitado a dos estados del noroeste de México, la comunidad de origen chino se vio sometida a una inusual muestra de intolerancia racial y económica. Muchos de estos mexicanos por adopción hubieron de iniciar un viaje de regreso a su tierra natal acompañados por sus familias, desprovistos del resultado del esfuerzo de toda una vida, hacia un futuro incierto y preñado de vicisitudes. Afortunadamente, este oscuro evento tuvo una corta duración por la decidida intervención del Gobierno federal. Muchos años después, en los inicios de la década de los sesenta, el presidente López Mateos, en un acto generoso y de plena justicia, realizó una repatriación masiva, con cargo al Gobierno de la República, de todos aquellos mexicanos que injustamente habían sido obligados a abandonar el país y que radicaban en la República Popular China. Es importante destacar el apoyo irrestricto y expedito proporcionado por las autoridades chinas a esta operación de gran amplitud y sin precedentes, considerando que se daba entre dos naciones que aun no se reconocían en sus relaciones diplomáticas.
México reconoció a la República Popular China como la sola representante de todo el pueblo chino y se restablecieron las relaciones diplomáticas el 14 de febrero de 1972. Siguió una década de intensas transferencias de conocimientos y cooperación en múltiples campos, desde la medicina tradicional china, hasta la operación del programa mexicano de maquiladoras, pasando por la formación de especialistas en asuntos de América Latina. Si bien en los años subsecuentes se han producido algunas irritaciones en la relación bilateral, es importante señalar que éstas han sido resueltas en el marco de las instituciones que a lo largo de los años de fecundos intercambios se han creado, como la Comisión Binacional Permanente, sin que estos diferendos contaminen el conjunto del excelente diálogo existente entre los dos países.
Hoy, nuevas oleadas de inmigrantes chinos han llegado a México, provistos del mismo espíritu de entrega, amor al trabajo, frugalidad y afán de logro de sus antecesores. Una nueva generación de profesionales, técnicos y especialistas formados en las instituciones de excelencia de la República Popular China y, con su saber y entender, han hecho y harán importantes aportaciones al desarrollo de México. Grupos de empresarios jóvenes fogueados en el quehacer de la gestión de negocios de la Nueva China y que han sido instrumento para convertir a esa nación en el segundo socio comercial de México en el mundo. Todos ellos aportarán elementos valiosos para un mejor entendimiento, un mayor conocimiento y una decidida cooperación entre nuestros dos países, socios y amigos no de ahora, pues varios siglos de fructífera interacción lo atestiguan. Esto, tengo la firme esperanza, se traducirá en un futuro promisorio para dos pueblos fortalecidos por compartir su incansable búsqueda del progreso, de la paz y del bienestar social.